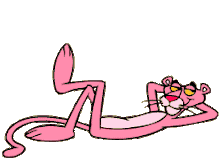No recuerdo cuando lo conocí, eso debió ser el Flaco que me dijo su nombre: Darío, Don Darío. El viejito, como lo llamaba Blanca, ahora al recordarlo me da una nostalgia de esas parecidas a las de Úrsula.
-Buenos días joven Camilo, venga tómese un tintico, vea coja estas galleticas y este pedacito de pan, me decía.
-Gracias Don Darío, le decía.
-Que perdone.
Me quedaba pensativo, pero de que lo perdono. A Don Darío era increíble verlo trabajar, con ese tarro lleno de murrio, de piedras pasando por entre el río, un río de aguas claras y verdes producto del reflejo de los líquenes al fundirse con las rocas resbalosas y los gaviones naturales formados por una erupción volcánica prehistórica, cuando pasaba al lado del Flaco y del mío, con ese balde al tope, a penas se sonreía, una risa maliciosa y la corriente del río aumentaba, un raudal, un arcoíris, una comunión un contertulio: Darío- rio
-Vamos a ver donde lo echa, decía el Flaco, de seguro no lo echa al carro.
Y no lo echaba seguía derecho al montón. Viejito malgeniado y amargado, decíamos.
Teníamos razón al llamarlo amargado: un hombre sólo sin esposa, sin hijos, viejo y a cargo de dos hermanos más ancianos que le heredaron el río a Darío, él después de trabajar tantos años en la gasolinera se pensionó y a trabajar en su herencia desde las seis de la mañana hasta las seis de la tarde. Para que matarse tanto. ¿La obligación? Recogía su pala, el rastrillo y el balde, se los cargaba al hombro y emprendía el camino a casa mientras el sol se ocultaba. La casa tenía un aspecto de cueva, las paredes a ladrillo limpio y el piso rustico. Estufa de gasolina. No hay retratos. Crucifijos, la virgen por todos lados. Las camas con colchón de paja. Oscura. Limpia. Olor a viejo… a cuncho de tinto con panela sin colar…a soledad.
El viejito murió. Su entierro fue un martirio, el hueco de su tumba no era el correspondiente con el mausoleo de su familia, así que tuvieron que excavar de nuevo, sólo hasta las nueve de la noche sus pocos familiares y asistentes descansaron del trajín. La última vez que lo vi vivo había sido hace diez días, estaba pálido, con los ojos llorosos y hundidos y con el dolor persistente en el estomago que lo aquejaba a diario, al cual Darío lo atribuía a una gastritis sin importancia, pero Deco nos decía: no le crean eso es un golpe que un chivo le propino en la calle hace cinco años. Murió de un tumor en el estomago me comentaron.
Darío, Don Darío, como lo extrañamos. Tranquilo, el balde donde esta impregnado su sudor, su fuerza; la pala donde yacen sus angustias y rabias y el rastrillo que araña recuerdos perdidos fluyen por nuestra memoria, serenas dejando a su paso un halo de inmortalidad por el viejito que alguna vez dijo: este es mi río nuestro río, estas son mis piedras nuestras piedras, esta es mi arena nuestra arena.
Y el río, no sé. Perdió sus colores, su majestuosidad, la vida, tal vez. Muchos murmuran, cuando el rio recupera su ímpetu, sus colores es porque Don Darío paso sonriéndose, una risa maliciosa.
-Buenos días joven Camilo, venga tómese un tintico, vea coja estas galleticas y este pedacito de pan, me decía.
-Gracias Don Darío, le decía.
-Que perdone.
Me quedaba pensativo, pero de que lo perdono. A Don Darío era increíble verlo trabajar, con ese tarro lleno de murrio, de piedras pasando por entre el río, un río de aguas claras y verdes producto del reflejo de los líquenes al fundirse con las rocas resbalosas y los gaviones naturales formados por una erupción volcánica prehistórica, cuando pasaba al lado del Flaco y del mío, con ese balde al tope, a penas se sonreía, una risa maliciosa y la corriente del río aumentaba, un raudal, un arcoíris, una comunión un contertulio: Darío- rio
-Vamos a ver donde lo echa, decía el Flaco, de seguro no lo echa al carro.
Y no lo echaba seguía derecho al montón. Viejito malgeniado y amargado, decíamos.
Teníamos razón al llamarlo amargado: un hombre sólo sin esposa, sin hijos, viejo y a cargo de dos hermanos más ancianos que le heredaron el río a Darío, él después de trabajar tantos años en la gasolinera se pensionó y a trabajar en su herencia desde las seis de la mañana hasta las seis de la tarde. Para que matarse tanto. ¿La obligación? Recogía su pala, el rastrillo y el balde, se los cargaba al hombro y emprendía el camino a casa mientras el sol se ocultaba. La casa tenía un aspecto de cueva, las paredes a ladrillo limpio y el piso rustico. Estufa de gasolina. No hay retratos. Crucifijos, la virgen por todos lados. Las camas con colchón de paja. Oscura. Limpia. Olor a viejo… a cuncho de tinto con panela sin colar…a soledad.
El viejito murió. Su entierro fue un martirio, el hueco de su tumba no era el correspondiente con el mausoleo de su familia, así que tuvieron que excavar de nuevo, sólo hasta las nueve de la noche sus pocos familiares y asistentes descansaron del trajín. La última vez que lo vi vivo había sido hace diez días, estaba pálido, con los ojos llorosos y hundidos y con el dolor persistente en el estomago que lo aquejaba a diario, al cual Darío lo atribuía a una gastritis sin importancia, pero Deco nos decía: no le crean eso es un golpe que un chivo le propino en la calle hace cinco años. Murió de un tumor en el estomago me comentaron.
Darío, Don Darío, como lo extrañamos. Tranquilo, el balde donde esta impregnado su sudor, su fuerza; la pala donde yacen sus angustias y rabias y el rastrillo que araña recuerdos perdidos fluyen por nuestra memoria, serenas dejando a su paso un halo de inmortalidad por el viejito que alguna vez dijo: este es mi río nuestro río, estas son mis piedras nuestras piedras, esta es mi arena nuestra arena.
Y el río, no sé. Perdió sus colores, su majestuosidad, la vida, tal vez. Muchos murmuran, cuando el rio recupera su ímpetu, sus colores es porque Don Darío paso sonriéndose, una risa maliciosa.
Escrito por Juan Batero.